La luz clasificada: sobre el Catálogo razonado de Armando Reverón (1889-1954)
El Catálogo digital razonado de la obra pictórica de Armando Reverón constituye un hito en la historia del arte venezolano. Resultado de más de dos décadas de investigación, reúne y autentica la totalidad de su obra pictórica, integrando soportes, técnicas y un vasto aparato crítico. Más que un archivo, es un acto de preservación y claridad: una luz ordenada que devuelve a Reverón su lugar en la memoria visual de Venezuela.
Hay gestos que no solo restituyen una obra: restituyen una memoria. El Catálogo razonado digital de la Obra Pictórica de Armando Reverón (1889- 1954) es uno de esos actos de reparación simbólica y documental que trascienden lo académico. No se trata simplemente de reunir imágenes dispersas o de poner orden en el caos luminoso de un creador inclasificable, se trata de ofrecerle al país —y al tiempo— una versión razonada de su propio delirio.
Durante más de dos décadas, el Proyecto Armando Reverón (PAR) ha sostenido una tarea que, por su perseverancia y su alcance, se asemeja a un trabajo arqueológico. Localizar, contrastar, documentar, verificar, fotografiar: cada obra se convierte en una pieza de un rompecabezas que no solo recompone el catálogo de un artista, sino también la trama de la modernidad venezolana. Bajo la dirección de un grupo de investigadores —Juan Ignacio Parra Schlageter, Rafael A. Romero D., Rafael Santana N., María Helena Huizi C., Maitena de Elguezabal y Anita Tapias—, este esfuerzo silencioso y sostenido cristaliza finalmente en una plataforma digital que redefine la manera en que nos acercamos a Reverón.
El logro no se limita a la digitalización de su obra pictórica: el catálogo se erige como un vasto corpus documental que abarca el universo reveroniano en todas sus dimensiones. Una bibliografía monumental, dividida en 176 libros, 40 capítulos o ensayos, 109 catálogos de exposición, 67 monografías y 18 afiches, ofrece una visión panorámica de la fortuna crítica del artista. Este acervo convierte al catálogo en una suerte de mapa bibliográfico del pensamiento sobre Reverón, un tejido que conecta generaciones de estudios, exposiciones y miradas interpretativas.
Asimismo, el proyecto incluye una síntesis biográfica precisa, un listado completo de exposiciones —49 individuales, 209 colectivas y 11 itinerantes, dentro y fuera de Venezuela—, así como una cartografía institucional de los lugares donde reposan sus obras: museos, colecciones privadas, embajadas, fundaciones y empresas que custodian la memoria material del pintor de la luz. Este gesto de registro —tan paciente como político— convierte el catálogo en una geografía viva de la dispersión y permanencia de su legado.
A ello se suma una filmografía actualizada, con fichas de cada rodaje documental que abordó su vida y su obra, revelando cómo la imagen en movimiento también ha intentado capturar el misterio reveroniano.
Uno de los aportes más poderosos del proyecto es, sin duda, su capacidad para definir, ordenar y revelar los territorios temáticos del artista. En esta clasificación, el catálogo actúa como un espejo múltiple donde Reverón se fragmenta y se multiplica: Autorretratos (25), Escenas (259), Figuras (232), Naturalezas muertas (14), Paisajes urbanos (200), Paisajes y vistas (148), Puerto de La Guaira (36). Cada número resuena como una frecuencia de luz, un compás de su mirada.

Además, el proyecto desarrolla un verdadero tesauro visual y semántico, una constelación de palabras-clave que funcionan como llaves del universo del artista. Allí están sus obsesiones y repeticiones: figuras femeninas (208), desnudos (79), muñecas (31), modelos (193), cocoteros (53), uveros (55), marinas (57), retratos (68), vistas del litoral (176). Esta taxonomía, lejos de reducir la obra, la expande: convierte la pintura en lenguaje, el color en archivo, la materia en concepto.
No menos significativo es el gesto de no limitar el registro al óleo, sino de abrirlo al vasto repertorio de técnicas que Reverón exploró con la misma intensidad visionaria: acuarela, aguada, carboncillo, grafito, pastel, temple, tinta y tizas. Cada una de ellas revela una variante de la luz, un modo distinto de dialogar con la materia. En Reverón, el soporte nunca fue un simple vehículo: fue un cuerpo.
Por ello, el proyecto asumió con rigor el desafío de definir la naturaleza material de las obras, un tema históricamente debatido por críticos y restauradores. El catálogo establece una clasificación precisa y esclarecedora: bajo el término «tela» se agrupan todos los materiales textiles empleados por el artista —lienzo, coleto y diversos tejidos reutilizados—, mientras que el término «papel» engloba la variedad de calidades empleadas, desde el más frágil hasta el más industrial. En los casos donde las obras se realizaron sobre papel adherido a cartón o cartulina, se emplea la definición «papel encolado a cartón», distinguiéndolo del soporte rígido conocido como «masonite», que Reverón utilizó con frecuencia en sus años finales.
Este nivel de precisión no es una simple cuestión técnica: es una forma de comprender el modo en que Reverón pensaba la pintura. En su mundo, la frontera entre arte y materia era porosa; la tela podía ser un saco agrícola, el papel un residuo, el cartón un muro provisional. Lo que el catálogo restituye, con admirable sensibilidad, es precisamente esa dimensión experimental y poética del soporte: su capacidad de encarnar la pobreza, la invención y la luz.
Del mismo modo, el trabajo disciplinario del PAR alcanza un mérito adicional al haber desarrollado un sistema de identificación única para cada obra, un método que permitió distinguir con precisión las piezas auténticas de aquellas apócrifas o atribuidas erróneamente. Esta clasificación, fruto de años de verificación y cotejo, no solo aporta claridad al estudio de la obra, sino que contribuye activamente a preservar la integridad del legado reveroniano y a frenar la circulación de falsificaciones que en distintos momentos contaminaron el mercado del arte venezolano. En ese sentido, el catálogo no es solo un archivo: es también un gesto de defensa ética y patrimonial.
Pero si algo convierte este proyecto en un acontecimiento mayor dentro de la historia cultural venezolana, es su dimensión digital. El catálogo digital no es una simple transposición tecnológica de un archivo impreso: es una reconfiguración profunda de la manera de conocer, estudiar y compartir la obra de Reverón. La plataforma, accesible desde cualquier punto del mundo, reúne imágenes de alta resolución, fichas detalladas, referencias cruzadas, cronologías interactivas y bibliografía enlazada. Junto al catálogo razonado de Oswaldo Vigas, este trabajo marca un punto de inflexión en la historia del arte venezolano: la irrupción de sus grandes maestros en la esfera digital y crítica del siglo XXI. Por primera vez, la obra de un artista de esta magnitud se abre al dominio público con la misma dignidad y rigurosidad con la que se estudia a los grandes maestros del siglo XX.
Esta digitalización no es un gesto técnico, sino epistemológico: supone la democratización del conocimiento visual y establece un modelo para futuras investigaciones sobre el arte moderno latinoamericano. Reverón —que vivió en aislamiento, rodeado de muñecas, telas y fantasmas luminosos— entra ahora en el espacio múltiple de la red, donde su obra se ramifica en miles de pantallas y miradas. La luz que antes emanaba de su Castillete en Macuto hoy se propaga en forma de píxeles, sin perder densidad ni misterio.
El Proyecto Armando Reverón ofrece, además, una lección de independencia institucional. Concebido y sostenido por una asociación civil sin fines de lucro, el PAR ha demostrado que la investigación rigurosa, sostenida en el tiempo, puede sobrevivir al desinterés estatal, al vaivén político y a la precariedad cultural. Su constancia y su ética lo colocan entre los emprendimientos culturales más sólidos de América Latina. Sin respaldo permanente de museos ni ministerios, este grupo de investigadores construyó —con recursos propios y una convicción de país— una obra de preservación patrimonial que hoy pertenece a todos.
El catálogo, por otra parte, posee un valor pedagógico incalculable. Es una herramienta de consulta y aprendizaje para investigadores, curadores, profesores y estudiantes de arte, dentro y fuera de Venezuela. Su estructura abierta permite estudiar la evolución de técnicas, soportes, motivos y materiales; comparar periodos y temas; y acceder a fuentes bibliográficas que antes permanecían dispersas o inaccesibles. En este sentido, el catálogo digital es también un aula expandida: una plataforma para que las nuevas generaciones comprendan cómo la historia del arte puede escribirse desde la precisión y la ternura.
En tiempos donde la velocidad digital amenaza con desintegrar la experiencia estética, este catálogo apuesta por la permanencia del detalle. Cada ficha es un acto de resistencia contra el olvido; cada registro, una forma de volver a mirar. Reverón —pintor, místico, habitante del claroscuro— emerge aquí no solo como un artista de la luz, sino como un territorio de estudio que el país necesitaba cartografiar.
El Catálogo Razonado de Armando Reverón no solo ilumina una obra: ordena la memoria visual de Venezuela. Y al hacerlo, nos recuerda que el verdadero desafío del arte no es pintar la luz, sino preservarla.
©Trópico Absoluto
Douglas Monroy (Caracas, 1958) es fotógrafo, editor y escritor. Fue director del Museo Arturo Michelena y de la Galería de Arte Nacional en Caracas. En 2014, fundó Monroy Editor, proyecto desde el cual ha desarrollado publicaciones centradas en la fotografía y la narrativa venezolana. Desde 2017 reside en Nueva York, donde continúa su trabajo visual y editorial.
5 Comentarios
Escribe un comentario

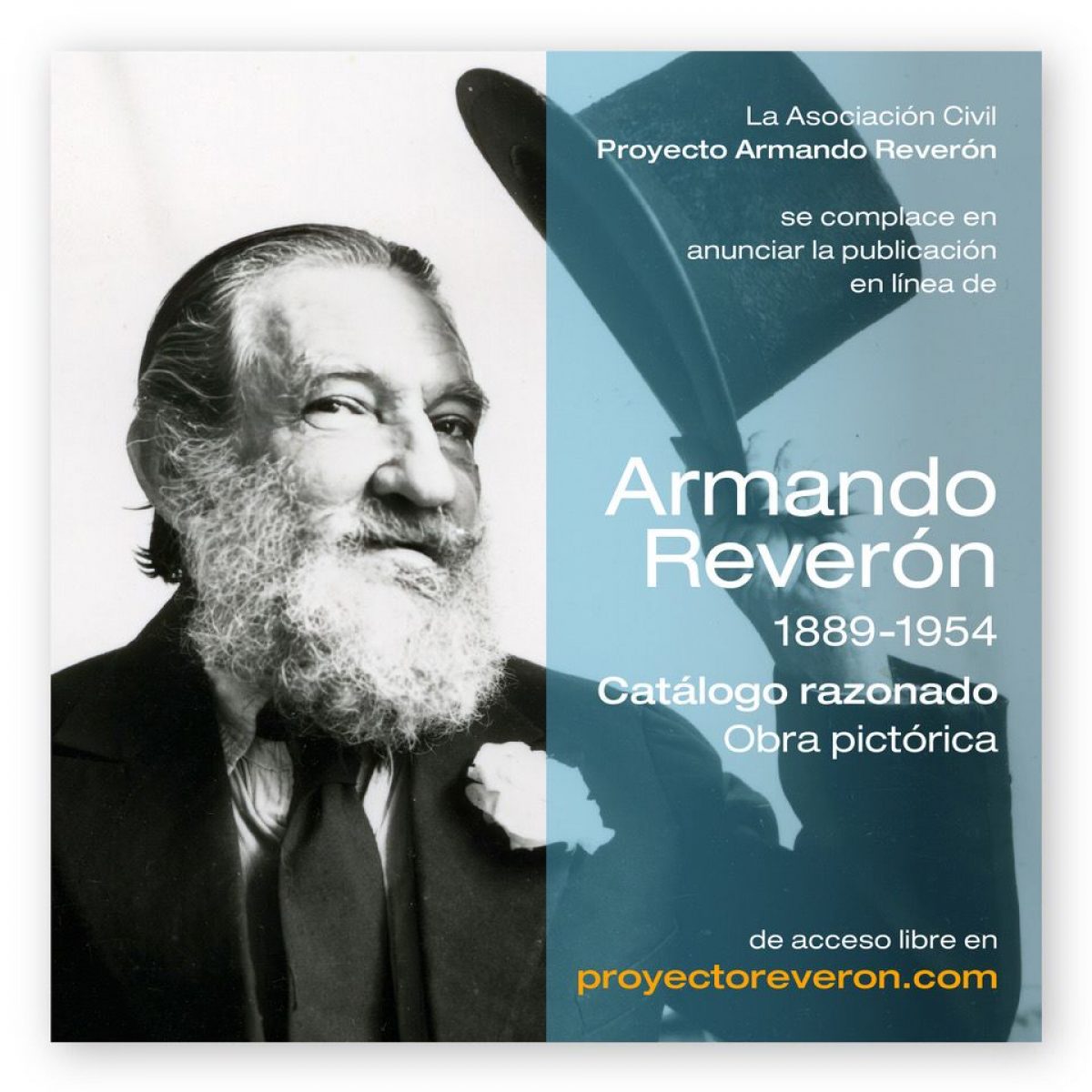
Estimado Douglas. Luego de varios años sin saber de ti me encuentro con la fantástica sorpresa de descubrir que perteneces al grupo de personas que dejan huellas imborrables por su creatividad y trabajo.
Muchas felicidades y un gran abrazo
Marcos
Mil gracias querido Douglas por tu magnifica y generosa reseña.
Al leerla, provoca emprender otro proyecto similar de 20 años…!
Gracias por esta excelente reseña, que refleja de manera magistral el extraordinario trabajo que desarrollaron los integrantes del PAR; y reconoce el legado artístico y cultural que dejan al país y al mundo entero, a través de este Catálogo Razonado de Armando Reverón. Gracias infinitas al PAR por esta invaluable obra.
Es un legado incalculable. Gracias y felicitaciones al excelente equipo de profesionales que durante 20 años se comprometieron a realizar este legado de Armando Reverón, uno de nuestros mejores
Querido Douglas, muchas gracias por tu generosa, nutrida y profunda reseña del Catálogo de Reverón. De acuerdo contigo que estará al alcance de muchos.
Fuerte abrazo