El nombre perdido
Este es un viaje íntimo por la memoria judía que invita a reflexionar sobre la identidad, la pertenencia y el peso de la historia. Desde un cuento olvidado hasta la crisis actual de Israel, tradición y modernidad, literatura, política y mito se entrelazan en un relato lúcido y profundo que nos empuja a repensar los orígenes en tiempos de incertidumbre.
La galaxia de una memoria muy vieja suele extraviar los recuerdos en orbitas tan remotas como las del cometa Halley. Hace muchas décadas había leído y olvidado un cuento que, sin motivo aparente, recupere en estos días. Fue escrito hace más de setenta años por un escritor israelí, Aaron Megued, que con meditada justeza lo había titulado «El nombre». El tema era contemporáneo, modesto y seco de alusiones pretenciosas. Una joven y desafiante pareja israelí (en aquella alborozada modernidad nacional), deseaba poner a su primer hijo un nombre israelí, mientras que el abuelo, sobreviviente de los campos y ajeno al crisol de culturas, anhelaba perpetuar el nombre galútico de un nieto perdido en la guerra. Entre discusiones, triunfa el ligero deseo juvenil, que para el abuelo completa la operación de aniquilar su entrañable mundo de ayer. El anciano retira entonces con desconsuelo y digno silencio su persistente anhelo de filiación. El escritor finaliza el relato con pocas frases discretas, pero atisbando, en aquel presente que inauguraba el niño, una atmósfera ominosa de orfandad. Ese instante final contenía un aura desolada, irremediable, un pesar estricto y duro como un diamante.
Aquel cuento y su críptico anatema yacía olvidado en la negrura del olvido, pero resplandecía en estos días como un cometa fugaz. Parecía un fotográfico instante cósmico, un flash revelador sobre el presente de Israel. Como si el apaciguado y preciso relato hubiera encontrado su lector setenta años después, y la orfandad que sella su epílogo hubiera emergido en el océano de triste actualidad. Creí al principio que ese fogonazo del lacónico relato podría haber sido invitado por algún reciente malestar mental, síntoma de nuestro ámbito político desquiciado. Recordé que me había irritado mucho la comparación del bárbaro ataque del 7 de octubre con la «Shoa», por gente que ignora o niega el tamaño descomunal del Holocausto, y degrada, con la misma torpeza que los negadores antisemitas, ese drama sagrado mayor del pueblo judío. Recordé a alguien, que no era el peor que escuché, haciendo un cálculo de muertos diarios en el vandalismo de Hamas con el promedio de muertos en los cuatro años del exterminio de los nazis, y cuyo análisis concluía en que Hitler no tendría el primer puesto en la sanguinaria historia del antisemitismo.
Ya mucho antes había escuchado de un «conocedor», al que ninguna ignorancia le era ajena, que lo más grave no fueron los nazis, sino el Muftí de Jerusalén. Esa espeluznante inocencia histórica de muchos israelíes sobre el terrorífico desván histórico acumulado por el pueblo judío sostuvo, sin duda, el retorno de aquella lectura. En este punto volvió el cometa Halley a mi memoria y, como una estampida fervorosa, aquel anciano que le decía al esposo de su nieta embarazada: «Y tú crees que acá es todo nuevo, que lo que hubo allá pasó y se fue ? ¿En qué eres superior a aquellos que nacieron allá?».
Hoy la identidad judía ancestral y el antisemitismo, su fiel compañero de viaje, volvieron por sus fueros. El antisemitismo global de los últimos años no es nuevo, es el de siempre, porque nunca se fue. Torneaba la identidad judía como un corset y ajustó sus clavijas. El debate que contiene aquel sencillo cuento está sucediendo ahora. El presente impetuoso de la joven pareja no bastó para fundar un origen. No hizo puente suficiente para transitar entre tiempos míticos y reales. La transmutación de una identidad milenaria, densa y gravitatoria en toda su superficie vital, por otra que incorpore un territorio y normalice un estado, es todavía un desafío. La alquimia mística de esa transformación no tiene la velocidad química de la política o las ideologías de la modernidad. El mesianismo ideológico y las utopías políticas derivan del mesianismo religioso, pero necesariamente, tarde o temprano, lo abandonan. Se sabe que todos los estados requieren un mito de origen que los ancle en un tiempo colectivo, pero también un lazo suelto que permita navegar. Eso no puede gestarse en el puro presente del ánimo contemporáneo porque la velocidad tecnológica devora la historia. La identidad es un poderoso capital imaginario que sostiene los estados, pero solo respira en el lento tiempo de la trascendencia y no en el incesante aluvión actual de hechos y opiniones indiferenciadas.
Todas las naciones se configuran con sustancias imaginarias, esos sueños no abandonan nunca la leyenda, pero son los rasgos compartidos de las generaciones cotidianas los que reciclan sin cesar la memoria histórica. dad.
Como los circuitos estelares de la memoria siempre están acompañados, y un recuerdo llama a otro de la misma ristra, fue inevitable recordar un fragmento literario, muy anterior, pero de lectura reciente. Se trata del diario de infancia de Israel Joshua Singer. Este hermano mayor de Bashevis Singer, un escritor injustamente olvidado que escribió toda su obra en idish, sin expectativa de traducirla, dejó una crónica de extraordinario valor de su primera infancia, sobre el resbaloso filo entre el siglo XIX y XX. Un ataque cardíaco interrumpió su vida y la escritura, en 1944, antes de saber plenamente del exterminio de la judería polaca que describía la crónica.
El texto adquirió un incesante valor documental, trata un tiempo en que el «shtetl» se sostenía en su propia pobreza y oscuridad, sin la futura exaltación de Chagall, el humor teatral de Sholem Aleijem, sin violinistas del tejado, ni la trabajada elaboración del recuerdo del empeñoso Nobel Bashevis Singer. El mayor de los Singer ya había escrito «Los hermanos azquenazhis» y «La familia Karnovsky», y otras novelas y cuentos, tanto en Varsovia como en New York, pero esta crónica inconclusa, que los editores titularon «De un mundo que ya no está» , destila una veracidad histórica insuperable. Joseph Roth, en el preludio de la segunda Guerra, había publicado «Judíos errantes», un repaso de la judería oriental por la mirada entrañable, perpleja y casi arrepentida de un converso.
Antes editó «Job», una de sus extraordinarias novelas, que segregaba la misma melancolía por las pasiones de un mundo perdido. Pero en el caso de Israel Joshua Singer, no es la melancolía de ninguna conversión, ni siquiera de su airosa modernidad migratoria, sino la lente translucida sobre el giro central, casi indescifrable, que lanzó aquellas comunidades a una violenta modernidad. La época enrarecida en que los judíos abandonaban las referencias externas de su identidad: poblados de madera y barro, sin agua corriente, transporte ni electricidad, barbas y caftanes, vínculos aldeanos, comidas, rituales, creencias, costumbres, saberes y destinos prefijados, azotados en pocos años por el vértigo cosmopolita y una disolvente vida laica y urbana.
Ese terremoto fue extraordinariamente breve, tragó sus propias claves, y quedó casi indescifrable. El memorioso Israel Joshua Singer, descendiente de una dinastía de rabinos, ilustra el acercamiento suyo y de sus vecinos, con precauciones severas, a los primeros hombres afeitados que hablaban idish, sin creer que fuesen judíos (azorados por un extrañamiento comparable al de aztecas o incas frente a los conquistadores). Ilustra cómo la velocidad del cambio dejó una identidad suspendida, la parte íntima, irredenta y sumergida del témpano flotante que fue entonces la judería moderna. Una errancia que sigue derivándose de aquellas oscuras certezas, prehistoria que nunca entraba en juego consciente, pero palpitaba sin cesar en el origen.
Su hermano, Bashevis Singer, se preguntaba intrigado, en su libro autobiográfico Amor y exilio, en una Polonia más tardía que la de su hermano mayor, cómo ocurrió que aquellos hijos de hombres temerosos de Dios pasaron a ser comisarios soviéticos, anarquistas, sionistas politizados, bohemios y vanguardias de las capitales occidentales. ¿Cómo sucede el salto, y cuál es la posibilidad de desviarse y perderse?
Todas las naciones se configuran con sustancias imaginarias, esos sueños no abandonan nunca la leyenda, pero son los rasgos compartidos de las generaciones cotidianas los que reciclan sin cesar la memoria histórica. La subjetividad colectiva tiene honduras que calan mucho más allá de las expresiones formales. Ese tesoro de vivencias y nombres fertilizan el sentido popular de la identidad para que el estado no sea una abstracción hueca, sin pacto ni fundamento sensible. Una identidad, a menos que sea totalitaria, no se alimenta a empujones como a un ganso para foie gras, se nutre en su tiempo interno, con silencios especiales, sucede involuntariamente, y perdura en lugares cotidianos propios de la experiencia social. La identidad no se sanciona, se trasmite y se recibe en una respiración silenciosa.
La pregunta de si una sociedad judía puede ser democrática tiene un tufo equívoco, hace de la filiación un principio dogmático de «gerentes» de la fe, mientras que la democracia exige vacilación, riesgo, incertidumbre, la virtud y el defecto de la diversidad.
Los proyectos autocráticos suelen mimar también el patriotismo, el menos perspicaz de los sentidos sociales. En América Latina, el caudillismo y las mitologías del origen son una vieja y costosa patología social, que ahora se ha tornado epidemia global. En su momento escuché a Chávez proclamar «Los verdaderos venezolanos son Chavistas», y esa condensación vertiginosa irrumpía en un tiempo todavía plural, en que las opiniones y los hechos aún podían diferenciarse. El vértigo cuántico de la red digital retomó y ahondó esa barbarie.
Actualmente, la realidad se vaporiza en la indetenible relatividad, una afirmación y la contraria no se encuentran, el gato de Schrodinger muere y revive todo el tiempo, y una nueva lógica se ha instalado en la recepción global. Parece una esperada venganza contra la inteligencia y la razón ilustrada. Las viejas mamparas de la reflexión resultan vetustas frente al vendaval de sofismas salvajes y opiniones reflejas. La intrépida torpeza intelectual adquirió un poder insospechado, innegable, para una recepción que adoptó embanderarse en la estupidez popular.
Como se puede advertir, Israel no es inmune a este populismo destructivo de la democracia, pero lo agrava que el país es nuevo y tiene un mito de origen muy lejano y ninguna arqueología puede surcar la distancia para fijar la identidad. Hasta el hilo imaginario del tiempo exige nutrirse con vivencias reales, de una viva y sustantiva memoria generacional. Durante mucho tiempo esa mitología venía del futuro idealizado, y el presente fundaba una prestigiosa prehistoria, ahora es preciso arbitrar otro sentido del tiempo. Es preciso un sentido poroso y una identidad que respire para que no sea un lastre, y permita la fértil incertidumbre de lo desconocido que nos constituye.
Una crisis como la actual remueve todos los sótanos y desvanes originarios, obliga a mirarse en el espejo del tiempo, recorrer horizontes y perspectivas del entorno. No es necesario trasladarse para estar fuera de casa, ya vemos lateralmente. Volver a pensar los orígenes propios sin slogan ni imposturas, es ciertamente volver a pensar.
©Trópico Absoluto
Fernando Yurman (Paraná, Argentina, 1945) es psicoanalista con experiencia clínica y docente en Argentina y Venezuela. Actualmente reside en Israel. Ha publicado, entre otros: Metapsicología de la sublimación (1992), Lo mudo y lo callado (2000), La temporalidad y el duelo (2003), Psicoanálisis y creación (2002), Sigmund Freud ( 2005), Crónica del anhelo (2005), La identidad suspendida (2008), Fantasmas precursores (2010); y las ficciones La pesquisa final (2008), El legado (2015), y El viajero inmóvil (2016).

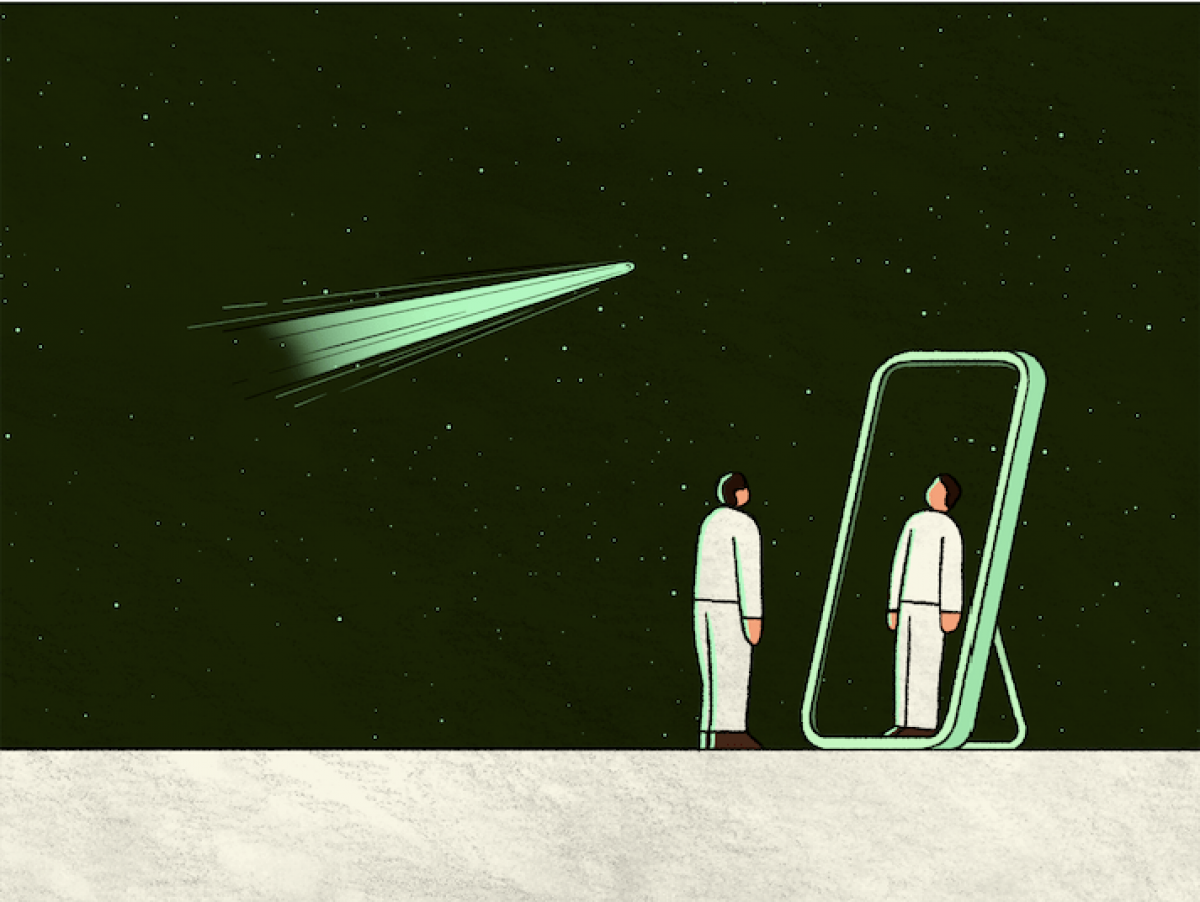
0 Comentarios